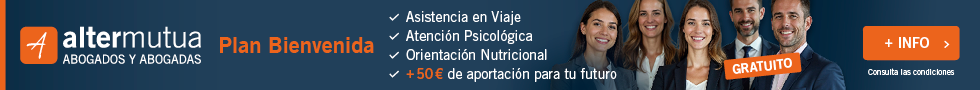Abogado
Al hilo de la última polémica política sobre si las acciones llevadas a cabo por el Gobierno israelí contra los ciudadanos de Gaza constituyen o no delito de genocidio, cabe recordar que, en su interesante – yo diría fundamental – novela East West Streeet, el escritor y también profesor de derecho internacional Philippe Sands explica con mucha claridad las diferencias históricas y jurídicas entre el genocidio y los crímenes de lesa humanidad.
Señala Sands que el genocidio es un concepto introducido en 1944 por Raphael Lemkin y su objetivo es proteger a grupos humanos (étnicos, raciales, religiosos o nacionales) frente a su destrucción física o cultural. El término se tipificó por primera vez en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948).
Este delito requiere una intención especial (dolus specialis): destruir, en todo o en parte, a un grupo protegido. Es un delito de “identidad del grupo”: la víctima lo es por pertenecer a ese colectivo. Un ejemplo es, por supuesto, el Holocausto, pero también Ruanda o Srebrenica.
Este delito es diferente de los denominados crímenes de lesa humanidad, desarrollados por primera vez en Núremberg (1945) y teorizados por Hersch Lauterpacht.
Los delitos de lesa humanidad no protegen específicamente a grupos, sino a los individuos frente a violaciones graves y sistemáticas de derechos (asesinato, deportación, tortura, desapariciones, persecución política, etc.).
Estos delitos no requieren necesariamente una intención de destruir un grupo, pero sí que los actos formen parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, con conocimiento de dicho ataque. Lo importante, a efectos del cumplimiento del tipo penal, es que se comentan actos inhumanos a gran escala. Puede ser un ejemplo el apartheid en Sudáfrica o las desapariciones en Argentina.
En definitiva, desde el punto de vista del bien jurídico protegido, el delito de genocidio protege a los grupos como tales. La idea es que un grupo humano tiene un valor intrínseco y su eliminación es una amenaza a la humanidad entera. Por el contrario, el delito de lesa humanidad protege a los individuos, reconociendo su dignidad frente a abusos masivos del poder.
Según Sands estas dos nociones nacen casi al mismo tiempo, en el mismo contexto (Núremberg), pero responden a visiones distintas, pues Lemkin pone más énfasis en la identidad colectiva (genocidio) mientras que Lauterpacht pone más énfasis en la dignidad individual (lesa humanidad).
Desde luego, ambas figuras se complementan, aunque a veces generan tensiones: en los tribunales internacionales muchas veces se ha priorizado el cargo de genocidio (por su carga simbólica) sobre el de lesa humanidad, aunque jurídicamente este último suele ser más fácil de probar y, además, el genocidio podría dejar fuera actos contra otras víctimas (caso de los gitanos en el Holocausto, por ejemplo) razón por la que jurídicamente se prefiere acusar por un delito más genérico, como el de lesa humanidad.
Los juristas, que deberíamos plantearnos las cuestiones dejando de lado el ruido mediático, podremos analizar qué delito constituye el ataque del Gobierno israelí contra los ciudadanos de Gaza, aplicando siempre el criterio interpretativo que nos ofrece el Código Penal, concretamente el de su artículo 8.3, cuando señala que el precepto penal más amplio absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél.
En este sentido, lo que sí se puede asegurar es que se está produciendo un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, por lo que nadie debería dudar de la comisión de un delito de lesa humanidad, tan grave como el de genocidio, tan imprescriptible como el de genocidio, pero diferente a éste.